Estos son nuestros libros más recientes.
Humberto Calderón
Mauricio Embry
Ruben Darío H. Londoño
Valentina Muñoz López
Giancarlo Poma
Gabriela Squadritto
Revive nuestro primer viaje.

Inés Alcolea Llopis
Del escepticismo a la angustia por la pandemia de Covid-19, esta crónica poética indaga en un lenguaje de puertas cerradas, cubrebocas e incertidumbre generalizada para dar cuenta del confinamiento social durante aquel año que jamás acabó.
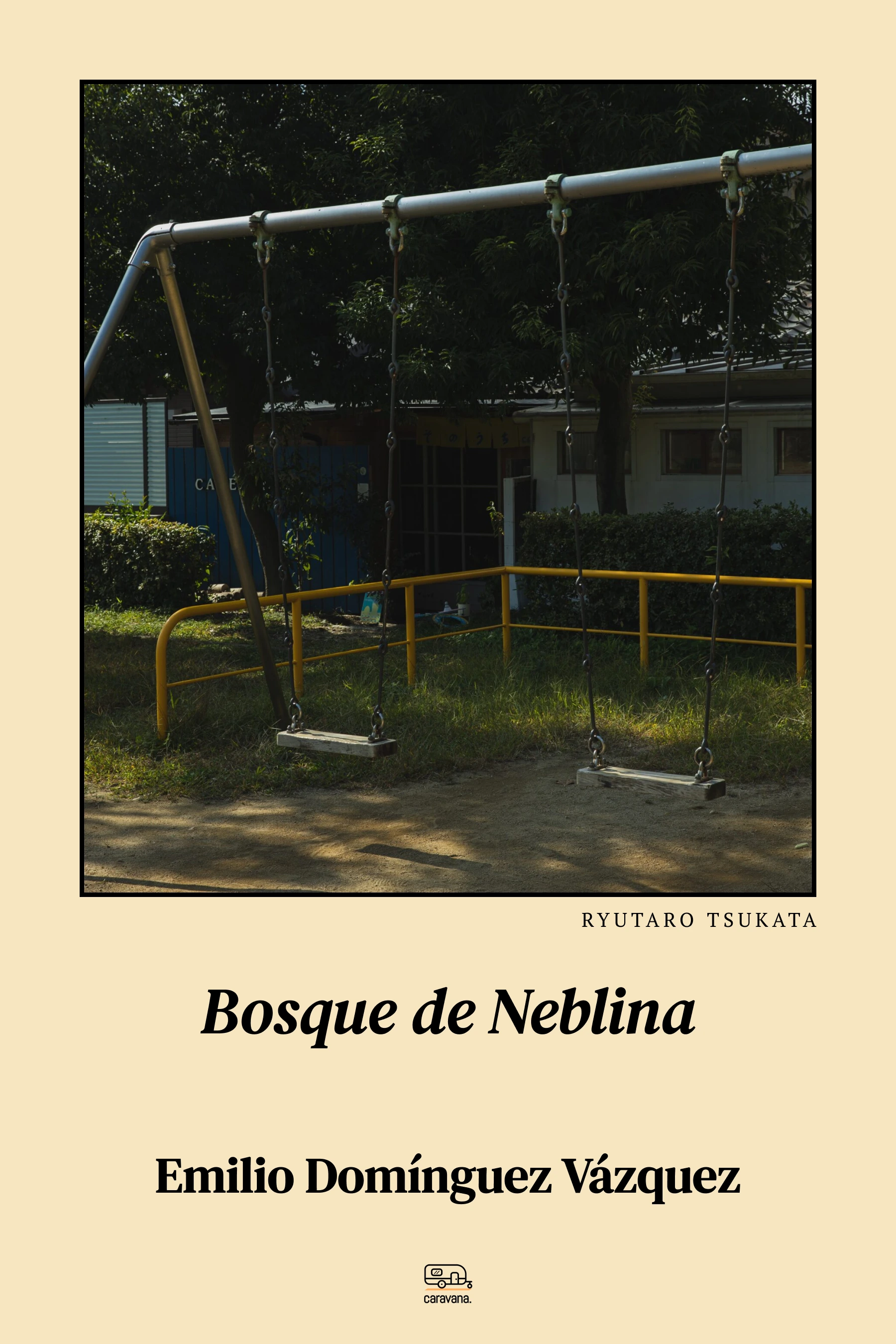
Emilio Domínguez Vázquez
En un pueblo sin nombre, las personas comienzan a desaparecer de forma repentina. Tete, Milo, Quim y Carmen buscan respuesta a este y otros misterios en los cuentos de Emilio Domínguez Vásquez, mezcla de terror, fantasía y relato de iniciación.
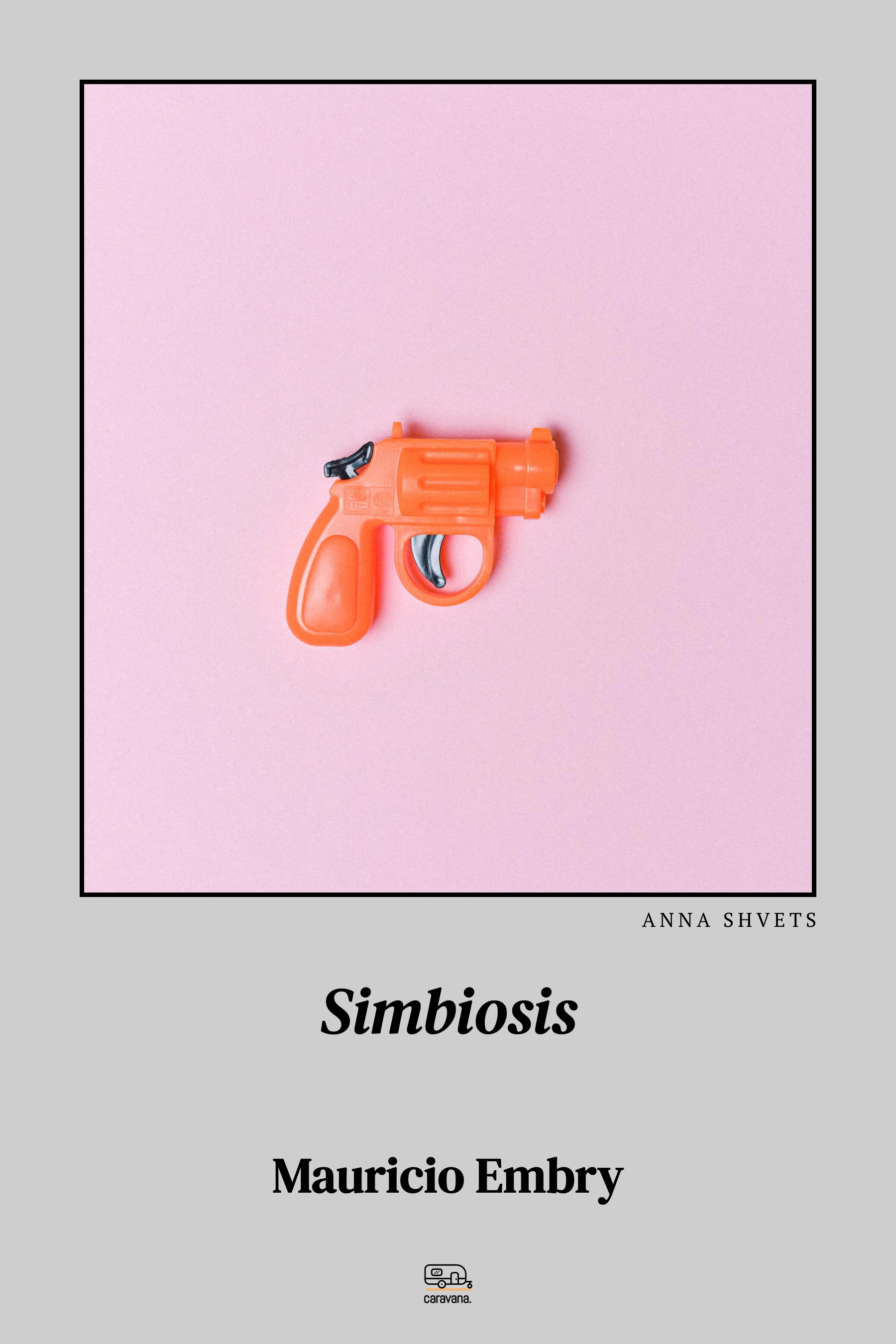
Mauricio Embry
En cada capítulo de esta historia, se recoge la declaración de un testigo distinto en el caso del Beto. Cinco miradas que componen el retrato de un monstruo. Amantes y cómplices comparecen ante el lector en esta novela polifónica de Mauricio Embry.

Rubén Darío H. Londoño
Con tono lúdico y mordaz, los ensayos de Rubén Darío H. Londoño parodian los manuales de escritura a la vez que reflexionan sobre el ego literario, la industria editorial y el fracaso como arte poética.

Tatiana Larredonda
En las historias de Tatiana Larredonda se aborda la revelación como tránsito entre las diferentes etapas de la vida, pero también como pérdida. Escritos con un estilo minimalista, estos cuentos develan esos epílogos ocultos en lo cotidiano.

Pedro Meseguer
¿Cómo se aproxima Borges a la mecánica cuántica? ¿Cuáles son los riesgos de la teleportación en las novelas de Rosa Montero? Pedro Meseguer analiza diversas obras para exponer los vínculos de la literatura con disciplinas como química, física o geología.